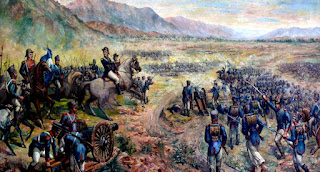Las reglas de un cónclave
Por Luis R. Carranza
Torres
El término cónclave
proviene del latín, significando “cum” (con) y “clavis” (llave). Es decir, “bajo
llave”. Refiere a la reunión que celebra el Colegio Cardenalicio de la Iglesia Católica
para elegir a un nuevo Papa, cargo que lleva aparejado no sólo ser la cabeza de
dicha iglesia, sino también ser obispo de Roma, y soberano del Estado de la
Ciudad del Vaticano. Este proceso ha sido refinado a lo largo de los siglos
para garantizar una elección justa y libre de influencias externas.
En su forma actual, el
cónclave data de finales del siglo XIII. Las normas para la elección del papa
se han desarrollado a lo largo de casi dos milenios. Hasta la creación del
Colegio Cardenalicio en el año 1059, los obispos de Roma no distaban en su
elección de la forma practicada en otros lugares, siendo elegidos por
aclamación del clero local y del pueblo.
El primer cónclave, con
los cardenales encerrados para evitar cualquier presión externa tuvo lugar en
el año 1241, con la elección de Celestino IV. Pero fue solo luego del ocurrido
en 1268, tras la muerte del Papa Clemente IV, donde se perfeccionó como
sistema. Dicha reunión en la ciudad de Viterbo, se extendió por casi tres años.
Participaron inicialmente 20 cardenales, de los cuales varios murieron durante
el prolongado proceso, marcado por intensas divisiones políticas entre
facciones como los carolinos, que apoyaban un Papa francés, y los gibelinos,
que preferían un pontífice vinculado al Sacro Imperio Romano Germánico.
La población de
Viterbo, cansados de la interminable espera y enojados por el espectáculo de
una Iglesia incapaz de tomar decisiones, liderados por el podestà Raniero
Gatti, sellaron literalmente las puertas del Palacio Episcopal donde se
alojaban los cardenales. Se redujeron las raciones de comida, se retiró el
techo del palacio para exponer a los cardenales a las inclemencias del tiempo y
se prohibió cualquier contacto con el exterior. Todo ello con la intención de
acelerar la decisión.
Finalmente, el 1 de
septiembre de 1271, los cardenales eligieron a Teobaldo Visconti, quien se
convirtió en el papa Gregorio X. Se trataba de un electo impensado, un
archidiácono de Lieja que no formaba parte del Colegio Cardenalicio y que, en
ese momento, se encontraba en Tierra Santa como legado apostólico. Fue una
solución de compromiso que apostó a un pontífice alejado de la política
europea.
Este evento impulsó
reformas en el procedimiento de elección papal, con la promulgación de la
constitución apostólica Ubi periculum en 1274 por el nuevo Papa en el seno del Segundo
Concilio de Lyon. Allí se institucionalizó formalmente el sistema del cónclave
como lo conocemos hoy: encierro obligatorio, reducción progresiva de alimentos
en caso de demora a partir del día cuarto y noveno, así como la imposibilidad
de establecer contacto con el exterior.
Tal normativa siguió
además en sus mecanismos electorales, los procedimientos de la elección de la
Constitución de la Orden de Predicadores de 1228, así como de los municipios de
Venecia de 1229 y Piacenza de 1233. También las reglas de la Iglesia del Décimo
Sínodo Ecuménico, de 1139 que restringió la elección a los cardenales, así como
la del undécimo Concilio Ecuménico que recogió la idea del Papa Alejandro III,
profesor y doctrinario del Derecho Canónico antes de resultar pontífice, de requerír
una mayoría de los dos tercios de los cardenales para elegir Papa.
En la primera elección en
que se aplicó Ubi periculum en sólo un día se eligió papa, pero luego su
aplicación fue suspendida y en las elecciones de 1277, 1280-1281, 1287-1288 y
1292-1294, se prolongaron las deliberaciones. Esto llevó al Papa Celestino V,
un monje benedictino de vida ermitaña que no era cardenal al ser electo por
aclamación, luego de un dos años y tres meses de sede vacante, a restablecer la
regla del cónclave.
Bonifacio VIII,
pontífice entre 1294 y 1303, incorporó "Ubi Periculum" al derecho
canónico, fecha desde la cual todas las elecciones papales se han celebrado en
cónclave.
Pío IV, mediante la
bula «In Eligendis» de 1562, dispuso que la elección pudiera tener lugar dentro
o fuera del cónclave, pero esto fue revocado por Gregorio XIII. Gregorio XV en
su bula “Aeterni Patris Filius” de 1621 reguló al proceso con mayor detalle, manteniendo
el requisito de una mayoría de dos tercios de los cardenales electores para
elegir a un papa.
Es de destacar que
hasta 1899 era una práctica habitual incluir a unos pocos miembros laicos en el
Colegio Cardenalicio. A menudo se trataba de nobles importantes o de monjes que
no eran sacerdotes y, en todos los casos, se establecía como requisito el celibato.
Con la muerte de Teodolfo Mertel en 1899 se puso fin a esta práctica. Desde
1917, el Código de Derecho Canónico promulgado ese año establece explícitamente
que todos los cardenales debían ser sacerdotes.
En la actualidad, la Constitución
Apostólica “Universi Dominici Gregis” dada por el Papa Juan Pablo II el 22 de
febrero de 1996 rige la elección, en la que se indica que los cardenales
electores han de residir durante todo el tiempo del cónclave en la Ciudad del
Vaticano y realizar los escrutinios en la Capilla Sixtina. Vino a reemplazar a la
anterior sancionada por el Papa Pablo VI en el año 1975, “Romano Pontifici
Eligendo”, que excluyó del derecho a participar en el cónclave a los cardenales
que tuvieran 80 o más años. Algunas cuestiones del proceso fueron luego modificadas
por dos motus proprius de Benedicto XVI.
Como puede verse, más
allá de su aspecto espiritual y religioso, estamos ante uno de las normativas
electorales más antiguas y elaboradas del mundo.
Historia de la Inmaculada Concepción de María
Diez frases de esperanza para celebrar Pascua

.jpg)