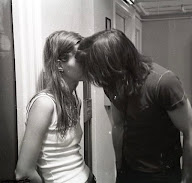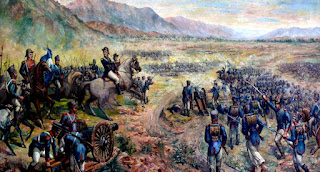El origen del cuento
por Luis Carranza Torres
El cuento tiene raíces tan antiguas como la humanidad misma. Recorrer su evolución en la historia es un reflejo fascinante de cómo las sociedades han transmitido valores, conocimientos y emociones a lo largo del tiempo.
Es que el cuento tiene en su ADN, además, una capacidad de mostrarse a través de los más diversos formatos, trascendiendo al mismo lenguaje escrito, pudiendo narrarse desde la fotografía, con símbolos, e incluso en plataformas digitales audiovisuales.
Soy de los que entiende que las primeras manifestaciones del cuento son incluso más antiguas que la escritura misma. Pequeñas narraciones gestuales, o pictóricas. Luego vinieron las narraciones orales que pervivieron en civilizaciones antiguas como Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. Mitos, leyendas y fábulas para educar primero y para entretener luego.
Obras como Las mil y una noches en el mundo islámico y Las fábulas de Esopo en Grecia son ejemplos clásicos de esta tradición oral que luego se plasmó por escrito.
En este punto hay un hecho no siempre debidamente destacado: la literatura, incluso más allá del cuento con otras como La Ilíada o La Odisea, fue antes oral que escrita. De hecho, en español el cuento oral y el escrito, tienen una misma palabra.
Se entiende que el cuento más antiguo que se conoce es la Epopeya de Gilgamesh, escrita hace más de 4.000 años en la antigua Mesopotamia, en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme.
La historia sigue a Gilgamesh, rey de Uruk, y su amigo Enkidu, un hombre salvaje creado por los dioses, quienes enfrentan criaturas míticas y desafían a los dioses en una búsqueda de la inmortalidad. Tales relatos involucran cuestiones como la mortalidad, el poder, la amistad y el sentido de la vida.
Se lo entiende como un antecesor del cuento literario, por su estructura narrativa, personajes simbólicos y desarrollo temático, ya que presenta un protagonista con un conflicto central, una transformación emocional y filosófica, así como que sus elementos míticos y simbólicos se emplean luego en cuentos posteriores.
Otros entienden que El cuento de los dos hermanos, un relato egipcio del siglo XIII a.C. escrito en el papiro D’Orbiney, que narra traiciones familiares y transformaciones mágicas, puede llevar a ocupar tal sitial. Aun cuando Gilgamesh lo supera en antigüedad y complejidad.
También en Egipto, se han encontrado papiros que datan del 1650 a.C., con relatos mágicos narrados en la corte del faraón Keops.
Los griegos antiguos no conocieron el cuento como tal, si bien existieron otras formas narrativas breves. De ellas, rescatamos principalmente a la fábula, y en segundo término a las leyendas heroicas, ya que los mitos respondían a un concepto religioso y las anécdotas filosóficas, a propósitos educativos.
Las fábulas de Esopo son las más famosas de tal categoría griega, un conjunto de relatos atribuidos a Esopo, un escritor griego que vivió entre el final del siglo VII a. C. y el principio del siglo VI a. C., probablemente originario de la región de Frígia.
Dentro de dichas fábulas se incluyen, además, un grupo de historias que circulaban antes de él de manera oral y con las mismas características.
Su primera compilación, históricamente registrada, fue llevada a cabo por Demetrio de Falero al siglo IV a. C., más de doscientos años después de la muerte de Esopo. Dicha obra se perdió, pero dio pie a innumerables versiones. La más importante de ellas es la denominada Augustana, que comprende a más de 500 fábulas.
En cuanto a las leyendas históricas, entendemos más cercana al cuento la leyenda de Hércules (Heracles en griego), aun cuando la más famosa y elaborada resulta la relativa a la Guerra de Troya, ya que esta última tiene una secuencia narrativa extendida y coral, que la asimila más a la novela, en tanto en las historias de Hércules, se trata de relatos centrados en una figura individual y unas hazañas determinadas, sus doce trabajos, que cierran en sí.
En la Antigua Roma, el cuento tampoco existió como género literario definido, pero a la par de incorporar las formas narrativas breves griegas, también desarrollaron otras propias, que hacían hincapié en la historia y valores cívicos, como las leyendas fundacionales, la principal de ellas la de Rómulo y Remo criados por una loba, o anécdotas históricas consistentes en narraciones breves sobre figuras como Julio César, Cicerón o Séneca, que circulaban en discursos, cartas y biografías para ilustrar ideales romanos como la virtud, el coraje o la astucia.
El primer cuento en español que se conserva con estructura narrativa reconocible es El Conde Lucanor, escrito por Don Juan Manuel en el siglo XIV (alrededor de 1335), una colección de 51 relatos breves, cada uno sigue una fórmula narrativa que lo convierte en precursor del cuento moderno en lengua castellana.
Se distingue por el uso de estructura narrativa fija, consistente en el planteamiento, historia ejemplar y moraleja. Escrito en un lenguaje claro y directo, probablemente para educar a nobles jóvenes, presenta influencias de la tradición árabe, hebrea y cristiana, así como el uso de elementos simbólicos y filosóficos.
Estas historias no solo emplean al cuento como herramienta de reflexión ética y política, sino que tiene como elemento adicional que Don Juan Manuel fue uno de los primeros autores en firmar sus obras; es decir, la toma de conciencia de quien los escribió como autor de una obra.
El cuento literario adquiere su independencia como género independiente durante el siglo XIX, merced a escritores como el francés Maupassant, Nathaniel Hawthorne y Edgar Allan Poe en los Estados Unidos y el español Clarín, seudónimo de Leopoldo Alas.
Y si bien algunos consideran que Giovanni Boccaccio, con El Decamerón en el siglo XIV, dio forma a la narrativa breve con estructura literaria propia, sus relatos ligados a la tradición oral no cumplen con los criterios modernos de unidad estética.
En general se suele considerar a Edgar Allan Poe como padre del cuento moderno, por ser de los primeros en establecer los principios estéticos del cuento como género autónomo: brevedad, unidad de efecto, intensidad emocional y estructura cerrada.
Obras como El corazón delator, El gato negro y Los crímenes de la calle Morgue, son tenidas entre las primeras manifestaciones del cuento como género independiente, a la par del nacimiento del cuento policial y de terror.
Pero es en su ensayo The Philosophy of Composition, con su defensa de que cada palabra en un cuento debía contribuir a un único efecto emocional, que personalmente entiendo que puede caberle dicho título.
En el siglo XX, autores como Horacio Quiroga, Silvina Ocampo, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, María Elena Walsh, Poldy María Delia Bird o Ana María Shua proyectaron el género en múltiples y diversas dimensiones, desde lo metafísico al ámbito infantil.
Actualmente no son pocos los que reclaman por la escasa consideración que recibe el cuento, invisibilizado frente a otros géneros, a más de la crítica literaria, por la “enmarañada nomenclatura que envuelve al género”, al decir de Gerardo Piña-Rosales en El cuento: Anatomía de un género literario. Pero aun relegado a segundos espacios en las ediciones, tanto en papel como digitales, este “género tan ambiguo, tan nebuloso, tan camuflante”, como lo define el autor antes citado, no deja por ello en nuestra personal consideración, de resultar no solo el elemento más antiguo de la literatura, sino también uno de los más dinámicos por donde se lo observe: temática, estilo y composición.
Quizás, como tantas veces en la historia, solo se esté a las puertas de una nueva transformación, esta vez digital. En tal sentido, el escritor español Arturo Pérez-Reverte ha estado hablando sobre el futuro de la novela se ha mostrado muy convencido de que el siguiente gran paso para la literatura son los videojuegos.
No cabe duda, como dice, que lo digital está cambiando al mundo, y que “la batuta de contar historias” puede perfectamente portarla medios de tal dimensión.
“Si yo fuera un joven escritor, escribiría guiones para videojuegos”, dijo el escritor para sorpresa de su audiencia.
Sea que el futuro de la literatura se tenga en lo digital o no, allí estará presente el cuento.
SOBRE EL AUTOR DE LA NOTA: Luis Carranza Torres nació en Córdoba, República Argentina. Es abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas, profesor universitario y miembro de diversas asociaciones históricas y jurídicas. Ejerce su profesión, la docencia universitaria y el periodismo. Es autor de diversas obras jurídicas y de las novelas Yo Luis de Tejeda (1996), La sombra del caudillo (2001), Los laureles del olvido (2009), Secretos en Juicio (2013), Palabras Silenciadas (2015), El Juego de las Dudas (2016), Mujeres de Invierno (2017), Secretos de un Ausente (2018), Hijos de la Tormenta (2018), Náufragos en un Mundo Extraño (2019), Germánicus. El Corazón de la Espada (2020), Germánicus. Entre Marte y Venus (2021), Los Extraños de Mayo (2022), La Traidora (2023), Senderos de Odio (2024) y Vientos de Libertad (2025). Ha recibido la mención especial del premio Joven Jurista de la Academia Nacional de Derecho (2001), el premio “Diez jóvenes sobresalientes del año”, por la Bolsa de Comercio de Córdoba (2004). En 2009, ganó el primer premio en el 1º concurso de literatura de aventuras “Historia de España”, en Cádiz y en 2015 Ganó la segunda II Edición del Premio Leer y Leer en el rubro novela de suspenso en Buenos Aires. En 2021 fue reconocido por su trayectoria en las letras como novelista y como autor de textos jurídicos por la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Pasión, traición y una misión riesgosa al otro lado de la cordillera.
Un plan que puede alterar el rumbo de todo.
¿Quién está dispuesto a cruzar la línea?
📖 Muy pronto en tus manos.