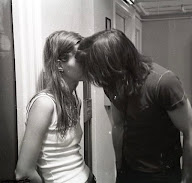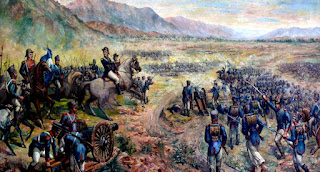2024: un año de cambios jurídicos
Por Luis Carranza Torres
No pocas modificaciones en el derecho arroja
este 2024, no tanto en lo cuantitativo, sino desde lo cualitativo. Su centro de
gravedad tampoco es la sustitución de normativas por otras, en lo principal,
sino que se integra también con cambios de perspectiva interpretativa y hasta
de actuación de normas ya dadas.
La teoría del mundo jurídico multidimensional
de Fernando Martínez Paz, de la que fuimos testigos en sus orígenes como
ayudante alumno, con sus ejes Hombre–Sociedad–Cultura–Derecho tiene mucho para
aportar a la comprensión del presente momento jurídico.
Hay pues un cambio de posturas a nivel social
que se recoge desde lo político e impacta necesariamente en el derecho, aunque
no siempre a nivel normativo. Si se trata de una transformación sustentable en
el tiempo, es algo por verse. Tal continuidad temporal es esencial para entenderla
como cambio de época; una que trae aparejada la modificación en no pocos
paradigmas del derecho.
¿Qué rostro puede tener este futuro jurídico?
Sin pretensión de ser exhaustivos ni concluyentes, hay diversos indicios que
permiten formarse una idea aproximada al respecto.
Parte de los cambios culturales que inciden en
lo jurídico es el fenómeno que se visualiza en el Gran Buenos Aires, más que a
nivel de normas con la actuación de la gente del derecho, con el crecimiento de
las aprehensiones efectuadas por particulares. No es raro que alguien delinquiendo
en flagrancia sea “detenido” por la propia gente del lugar antes de llegar la
policía.
Hay también un cambio de perspectiva en la
valoración por los fiscales de los casos de defensa propia: “por lo que sea,
parecen haber entrado en razón y han dejado de aplicar teorías de escritorio o
las posturas de ideología pura de Zafaroni”, nos dijo un colega penalista
bonaerense.
Desde lo normativo, tales trasformaciones en lo
jurídico iniciaron incluso antes del inicio del año, con la entrada en vigencia
el 29 de diciembre de 2023 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023
dictado por el presidente Javier Milei.
En el primer artículo de dicha normativa se
disponía la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal,
administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de
diciembre de 2025. En el segundo, que el “Estado Nacional promoverá y asegurará
la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico
basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con
respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre
circulación de bienes, servicios y trabajo”.
“Para cumplir ese fin, se dispondrá la más
amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el
territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta
de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los
precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción
espontánea de la oferta y de la demanda”, resultando materia de reglamentación,
los plazos e instrumentos a través de los cuales se haría efectiva.
Es clara la diferencia respecto a lo que
sucedía antes desde el Estado, donde la adición de funciones y el crecimiento
de organismos, programas y similares era la regla. Un Estado que se ocupaba de
casi todo, lo regulaba de igual forma, incluyendo hasta el lenguaje o qué era
políticamente correcto cantar en la cancha, pasando por un manejo de la
pandemia presidido por un muy prolongado encierro y una fuertemente cuestionada
adquisición y reparto de vacunas contra el COVID-19.
Dicha nueva directriz se profundizó en este
2024 en la sanción de la Ley Nacional Nº 27.742. Más conocida como “Ley de
Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, fue enviada al
Congreso por el Poder Ejecutivo a fines de 2023 y sancionada finalmente por el
legislativo el 27 de junio de 2024.
La norma consta de 238 artículos, poco más de
un tercio del número de la versión original, producto de idas y vueltas, así
como negociaciones varias que en todos los casos quitaban antes que agregar
artículos. De hecho, se trató de un segundo proyecto, luego que su primera
versión, con un contenido distinto, debatida por la Cámara de Diputados entre
fines de enero y principios de febrero, fuera retirada de la votación en
particular de los artículos luego de ser aprobada en lo general.
Dicha ley incluye temas diversos, pero no
inconexos, tales como la declaración de emergencia, la reforma del Estado, la
promoción del empleo registrado, la modernización laboral, la energía y el
Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (más conocido por su abreviatura de
RIGI). Todos ellos, con igual directriz que el Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 70/2023. El 8 de julio el Gobierno la promulgó, a través del decreto
592/2024.
El capítulo laboral de la ley bases trajo
cambios, si bien no tantos como originalmente se pensó por la resistencia de
sectores diversos. Criterios más amplios y flexibles respecto del registro del
trabajador, un mayor periodo de prueba, la exclusión de la presunción de
dependencia cuando en la locación de servicios se emita factura, y la
posibilidad de retener pago por aportes a empleados o sueldos no abonados por
el contratista, apuntan a dotar de seguridad a cuestiones que históricamente
han sido litigiosas y de jurisprudencia casuística y cambiante. También, la
posibilidad de sustituir la indemnización por despido por un fondo de cese
laboral, o la posibilidad de un emprendedor de tener hasta 3 colaboradores que
le facturen distintos servicios y asociarse con un fin útil, sin aplicar la ley
de contrato de trabajo. Un aliento, lo último, para lo que alguna vez dijimos
en este mismo diario: que la figura del empleador-trabajador tiene que tener
una distinta regulación laboral. Sobre todo, porque son quienes los que más
trabajo generan.
También por la Ley Bases, la reforma a la ley
nacional de procedimientos administrativos trajo una serie de cambios no
menores, aunque algunos doctrinarios postulan que debía ser aún más profunda la
reforma. Con todo, tiene un claro sentido de resguardar tanto los derechos del
administrado como la eficiencia dentro del Estado de Derecho de la
Administración que nos parece loable para destacar. Cuestiones como la
confianza legítima, el derecho a la tutela administrativa efectiva, el silencio
positivo, la reforma del amparo por mora y la extensión de plazos para
recurrir, entre varias otras, son un avance en el sentido positivo.
Todas las normas antes enunciadas son
ejemplificativas del cambio de tendencia a que antes aludimos. Si en el
anterior sistema la heteronomía jurídica desde el Estado era la regla, con la
imposición de normativas que nacían más de una visión ideológica o simple
cultura estatista, al parecer en la actualidad las normas relativas a la
organización económica apuntan a la autonomía jurídica, dejando mayor margen a
los individuos regularse a sí mismos en sus asuntos.
Los alquileres son un buen ejemplo de lo que
pasa cuando se pone el derecho en manos de la gente, en sectores sin posiciones
dominantes. La oferta reapareció, los contratos se multiplicaron. Incluso,
contratos hechos bajo el régimen anterior, teóricamente mucho más favorable al
inquilino, se convirtieron a la nueva regulación. Claro que no perdemos de
vista que los mecanismos de mercado pueden complejizarse en otras áreas con
actores dominantes.
Desde el ministerio de economía, antes que el
de justicia, son cada vez más frecuentes lo rumores de pasar a una economía
bimonetaria, con las lógicas implicancias de cambios no menores a nivel de
diversas normas, empezando por el mismo Código Civil y Comercial.
Quizás la norma que más trascendencia tendrá a
futuro en lo institucional, por fuera de las referidas a la organización
económica, se trata de la ley que modificó diversos aspectos del Código
Electoral Nacional (Ley 19.945) y de las Leyes Nº 26.571 y Nº 26.215, siendo la
principal de ellas la adopción de la Boleta Única de Papel para emisión del
sufragio en las elecciones nacionales.
La
norma, modificada en el Senado respecto del proyecto original, se sancionó en
la Cámara de Diputados aprobó con 143 votos afirmativos, 87 negativos y 5
abstenciones.
De tal forma, las elecciones Primarias,
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se adelantarán del segundo al
primer domingo de agosto; se amplía de 50 a 60 días el término para el registro
de la lista de candidatos proclamados; de 40 a 45 días para exhibir el diseño
de la Boleta única; y la campaña electoral comenzará 60 días antes de las
elecciones.
Siguiendo el modelo vigente en la provincia de
Mendoza, la boleta única se divide en filas horizontales para cada cargo
electivo y en columnas verticales para cada agrupación política, debiendo el
elector marcar su preferencia con una cruz en cada categoría, al haberse eliminado
el casillero con la opción lista completa.
El 26 de septiembre de 2024 el
Senado sancionó la ley que amplía registro de datos genéticos de toda
personal imputada por un delito, con foco en el ADN de violadores. Es una de
las iniciativas más trascendentes del año en materia de seguridad. Su votación fue
de 39 votos positivos y ningún rechazo, pero sí la abstención del bloque del kirchnerismo.
La iniciativa modifica la ley 26.879 del 2013, que creó el Registro
Nacional de Delitos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual,
que obligaba a la Justicia a obtener muestras genéticas de agresores sexuales.
También se aprobó por unanimidad, con 59
afirmativos, el proyecto de ley proveniente de Diputados, que instituye el 15
de noviembre de cada año como Día Nacional por la Memoria de los 44 héroes y
heroína del Submarino ARA San Juan y la reafirmación y defensa de los Derechos
Soberanos del Mar Argentino.
Asimismo, se aprobó por 40 votos afirmativos y
12 abstenciones el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 829/19, firmado el 9 de
diciembre de 2019 por el entonces presidente Mauricio Macri, que otorgó
una compensación económica a los militares heridos y familiares de los
militares muertos por el ataque montonero del 5 de octubre de 1975 al
Regimiento de Infantería de Monte 29 “Coronel Ignacio Warnes”, en la provincia
de Formosa.
Lesa humanidad y fallos de Corte
Desde
tribunales federales, como lo tratamos junto a Carlos Krauth en la columna “Firmenich
y la lesa humanidad” en el diario Comercio y Justicia, cuando el año judicial parecía ya cerrado a la
posibilidad de hechos jurídicos de trascendencia, la Sala I de la Cámara
Criminal y Correccional Federal de la ciudad de Buenos Aires, en CFP
13619/2003/CA4 “Salgado, José María y otros s/recurso de apelación” con fecha
19 de diciembre de 2024, resolvió acoger dicho recurso de apelación y en
consecuencia: “DECLARAR que el hecho sucedido en el comedor de la entonces
Superintendencia de Coordinación Federal de la Policía Federal el día 2 de
julio de 1976 a las 13.20 horas y lo acontecido luego con la omisión de la
investigación para su esclarecimiento, constituyen UNA GRAVE VIOLACIÓN A LOS
DERECHOS HUMANOS (cf. art. 1 y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;
y arts. 8 y 25 en función al art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos) y, en consecuencia, REVOCAR la EXTINCIÓN de la oportunamente dispuesta
ACCIÓN PENAL por PRESCRIPCIÓN y los dictados en este sentido.”
En consecuencia, dispuso
practicar “en orden a la continuidad de la pesquisa, todas las medidas de
prueba que, pese al tiempo transcurrido, permitan dilucidar lo que aconteció el
2 de julio de 1976 y establecer quiénes fueron sus responsables, ya sea que
tuvieran intervención directa en el hecho o indirecta dentro de la estructura
de mando de la propia organización que ideó, planeó y autorizó el accionar
ilícito”. En tal sentido, convocó a prestar declaración testimonial “inmediatamente”
a quienes resulten víctimas en este proceso, como también “considerando la
pública y notoria posición de mando de Mario Eduardo Firmenich dentro de la
agrupación que explícitamente se atribuyera la autoría del atentado, prever su
citación en los términos del art. 294 del CPPN.”
Como
se escribió en la columna antes citada: “Si bien solo se dispone de forma
expresa la declaración indagatoria de Firmenich, el carácter de lo decidido
seguramente va a tener efectos sobre los restantes mencionados con algún grado
de responsabilidad en el hecho, un atentado con explosivos que provocó la
muerte de 23 personas y heridas a unas 116. Conforme los datos publicados en la
prensa, ellos serían: Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Ángel
Lauletta, Lila Victoria Pastoriza, Norma Walsh y Carlos Aznares”.
Párrafo
aparte merece el voto del juez Mariano Llorens en donde expresa: “La
historia no es una novela, ni el mundo se divide entre buenos y malos, sino en
muchas tonalidades de grises. Por eso, aquí no se trata de diseñar una
justificación simétrica entre los condenados de ayer por gravísimos delitos de
Lesa Humanidad, e imputados de hoy en esta causa, sino de entender que los
crímenes de la dictadura no absuelven los crímenes de quienes sentaron el
terror desde otros ámbitos”.
Como bien puede advertirse, se
trata de una sentencia que marca un cambio de rumbo en la consideración de
tales hechos, y que no dejará de tener efectos múltiples a futuro.
A nivel de la Corte Suprema, diciembre fue un mes por demás movido: el 19 de declaró la inconstitucionalidad del art. 132 de la Constitución de Formosa que consagraba la reelección indefinida del gobernador por violatoria de los arts. 5, 123 y concordantes de la Constitución Nacional. Un día antes, en un Acuerdo con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosesnkrantz y el propio Maqueda, y la disidencia de Ricardo Lorenzetti, establecieron las pautas para funcionar con tres miembros. En tal sentido, para que se dicte un fallo entonces será necesario que haya tres votos coincidentes. Si uno de los jueces no está de acuerdo, no se alcanzará la mayoría necesaria y, por lo tanto, se deberá convocar a un conjuez. Los conjueces son los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país que se designan por sorteo en primer términos y agotada, abogados de la matrícula con acuerdo del senado.
Y por si fuera poco, en el último acuerdo del año, el 27 se decidieron tres causas de importancia: Levinas, donde estableció que el tribunal superior de la justicia nacional es el Superior de la ciudad, Usuarios y Consumidores Unidos donde explicitó el alcance del principio de gratuidad en materia de consumo y Asociación de Jueces y Magistrados de Neuquén en donde ratificó su ajenidad en cuestiones de derecho público local.
Nuevos organismos y reforma del Estado.
En materia de reforma de las estructuras del estado, a la reducción de ministerios y reemplazo de la AFIP por el ARCA en materia tributaria, se le suma la reorganización total de los órganos de inteligencia nacional mediante el el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 614/2024, que modifica 13 artículos de la Ley de Inteligencia e incorpora otros 8. En dicha norma se dispone la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia creada en 2015 para dar lugar a la Secretaría de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la Nación, recobrando una denominación tradicional del organismo. Pero a más del cambio de nombre, se establece una nueva organización hacia dentro, con la creación del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y de la División de Asuntos Internos (DAI) como organismos desconcentrados de la citada Secretaría, los que desarrollarán sus tareas específicas con autonomía técnica-funcional.
El SIA será el órgano encargado de la producción de inteligencia exterior en tanto la ASN estará a cargo de de la producción de inteligencia referida a las amenazas susceptibles de afectar los derechos y garantías de los habitantes de la República Argentina respecto de los fenómenos de criminalidad organizada nacional y trasnacional como el narcotráfico, la proliferación armamentística, así como toda amenaza contra el orden constitucional y los poderes públicos.
Por su parte, la AFC será el órgano con competencia sobre la ciberdelincuencia, las infraestructuras críticas y objetivos de valor estratégico tecnológicos y de la información, estando facultada para proveer los servicios de inteligencia a través de medios técnicos, informáticos, de señales, telecomunicaciones, espectro radioeléctrico y ciberseguridad, a través de la adquisición, intercepción, recolección, procesamiento, evaluación y análisis de toda información relevante para el Sistema de Inteligencia Nacional.
La DAI por su parte será el órgano encargado de promover auditorías, investigaciones, inspecciones y revisiones dirigidas a controlar y evaluar el desempeño, la economía de recursos, la eficacia y la integración funcional de los órganos y el personal que componen el Sistema de Inteligencia Nacional. Asimismo, desarrollará parámetros y estándares de medición para evaluar la efectividad de las actividades de inteligencia que, por sus particularidades, así lo permitan”.
Novedades en materia de empleo público
En una de sus últimas medidas del año, el gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo régimen de contrataciones para el personal en el sector público, en virtud de los los Decretos 1148/2024 y 1149/2024, ambos publicados en el Boletín Oficial de fecha 30 de diciembre con la firma del presidente y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Los cambios entrarán en vigencia a partir del día siguiente de tal publicación.
En la primera norma se prohíben nuevas contrataciones, salvo en determinados sectores críticos. Sin embargo, acreditando tres bajas en cualquier sector, se podrá nombrar celebrar un nuevo contrato a un único personal. Los contratos existentes podrán prorrogarse.
Respecto de la segunda, establece que no podrá contratarse personas que no aprueben la Evaluación General de Conocimientos y Competencias con los alcances y condiciones previstos en la Resolución Nº 26 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado
Este 2024 ha visto también, mucho movimiento
legislativo respecto de la cuestión de las falsas denuncias de violencia de
género, un tema anteriormente tabú y hasta prohibido de considerar para muchos
que parece ahora visibilizarse. El 20 de noviembre hubo en el Salón Azul, el
principal del Senado, una "Jornada
contra las falsas denuncias", que guardó relación con el proyecto de ley
presentado para agravar las penas en caso que la falsa imputación se registrase
en el marco de una causa por delitos de violencia de género, abuso o acoso
sexual o violencia contra niños.
A
sala colmada, diversas víctimas de esas falsas denuncias contaron sus
experiencias. La más conmovedora, la del abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre y su pareja. “Él no está porque recibimos
siete falsas denuncias y porque una jueza con ideología de género entregó a
Lucio a su progenitora; la jueza nos dijo que la madre es la madre y que no
joda más porque me iba a meter preso: a los tres meses me lo devolvieron muerto”.
A su vez, el periodista Guillermo
Pardini, acusado en 2015 por su pareja de violencia de género y sobreseído en
2022 expresó que: “Hay una constante en los testimonios que escuchamos esta
tarde, y es que nadie nos escuchó”. Así como que: “Las falsas denuncias
matan familias, eliminan a la persona como ciudadano”.
Tal como se expresó en la
columna “Penalizar a las falsas denuncias de violencia de género” en este mismo
medio, el pseudo axioma de “a la víctima se le cree siempre” ha conducido a
casos judiciales inauditos en que cualquier probanza que se incorpore en el
expediente contraria a los dichos de la denunciante, es sistemáticamente dejada
de lado.
Tampoco es menor que en tales
procesos se suele filtrar información del expediente a la prensa para el
descrédito de los acusados. Un ejemplo es el caso de los rugbiers franceses
acusados de abuso sexual en Mendoza en julio de este año por un supuesto hecho
en un hotel de la capital provincial, que culminó con su sobreseimiento por
inexistencia de delito, pero no sin antes tomar estado público la causa, ser
detenidos por interpol en Buenos Aires y llevados a un centro de detención mendocino
en un convoy policial. Un video de los acusados con la denunciante en el
ascensor del hotel fue una de las pruebas determinantes al efecto de demostrar
la falsa denuncia.
Otro de los ejemplos, que se conoció sobre fin de año, fue el de Gonzalo Montiel, integrante de la selección argentina. Acusado de abuso sexual por una joven, luego de la instrucción de la causa fue el propio fiscal quien pidió su sobreseimiento semanas atrás y finalmente el Juez de Garantías en lo Penal número 5, Gustavo Banco, coincidió sobre fin de año en que el hecho denunciado por una joven por un abuso sexual sucedido supuestamente en su casa en 2019 "no existió". Las pericias realizadas durante la investigación dieron a favor del jugador.
Luego de conocerse el sobreseimiento, el actual integrante del Sevilla señaló en un comunicado: “Hoy fui sobreseído de una acusación totalmente falsa. Usaron mi nombre para darle notoriedad y hacer pública una causa en la cual no tuve absolutamente nada que ver. Dañaron a mi familia y a mi mujer, quien, estando embarazada, tuvo que lidiar con esta mentira”.
Y agregó, en lo que resulta también una constante en estos casos: “Además del daño personal y familiar, esas mentiras perjudicaron mi carrera, ya que tuve siempre propuestas de contratos en clubes, pero me pedían que primero estuviera sobreseído para contratarme”.
Lo pendiente, IA y el plano internacional
Quedan asimismo en el haber legislativo, a
juicio de este autor y sin pretender ser exhaustivo, llevar los códigos de
procedimiento a la realidad del expediente digital, tanto a nivel federal como
provincial. También, leyes para enfrentar a las nuevas y complejas formas del
delito organizado en alza. Y una apertura mayor a nuevas formas de resolver los
litigios de menor entidad sin pasar por tribunales, sumando a la mediación, el
arbitraje obligatorio cuando el monto sea exiguo o la cuestión simple. Viene de
años previos, la necesidad de una reforma a conciencia del Código Civil y
Comercial, con lagunas en no pocas áreas y resultando un galimatías en otras que,
si funciona en la práctica tribunalicia, es porque se aplica la jurisprudencia seguida
por décadas con el anterior código.
La inteligencia artificial ha sido otra de las
protagonistas de este 2024. Más por su empleo judicial o en los estudios de
abogados que por su consideración doctrinaria o regulación legal. Existen, que
sea de nuestro conocimiento, 16 proyecto de leyes sobre inteligencia
artificial. No nos convence ninguno, como tampoco la norma dada por la Unión
Europea en la materia. Si vamos a pretender que regulamos solo enunciando un
catálogo de principios jurídicos que ya existen, en lugar de apuntar a
garantías y resguardos específicos, vamos por mal camino. Tal vez, porque no
termina de entenderse aquello que se pretende normar.
En el plano internacional, el histórico acuerdo
comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, a la par de su impacto
significativo en exportaciones e inversiones, supondrá una adecuación fáctica
si no normativa de entidad, a las regulaciones, información en productos y
prácticas comerciales que exige dicho bloque.
Tan significativos en idéntico plano, pero
menos visibilizados, son los acuerdos en materia de defensa y áreas conexas
celebrados con los Estados Unidos, la agenda de trabajo en la materia con
Israel, así como la carta de intención argentina de abril de este año a la OTAN
para obtener el status de “socio global” de dicha organización. En tal sentido,
la primera Carta de Oferta y Aceptación para el programa F-16 y un memorándum
para avanzar en un acuerdo de cooperación sobre ciberdefensa con Estados
Unidos, son los primeros resultados jurídicos al respecto. Con Israel, se
acordó ampliar la cooperación bilateral en la materia, merced a una agenda de
trabajo con ejes principales en la atracción de inversiones, el desarrollo de
investigaciones y la transferencia de tecnología hacia Argentina, centrada en
proyectos conjuntos en materia de ciberdefensa, vehículos aéreos no tripulados,
protección fronteriza, comunicaciones por satélite y futuros contratos bajo la
modalidad denominada G2G acrónimo de "Government to Government", en
materia de equipamiento.
Coincidimos con Melanie Shafer, Head of
Customer Experience de SimpleLegal y ContractWorks, en que revisar lo sucedido
en el año es también una mirada al futuro (“A Year in Review … and a Look
Forward”).
Con tanto cambio jurídico, normativo o de
perspectiva, dando vuelta en el derecho y frente a lo que no pocos entienden
como un cambio de era que todavía no impacta de lleno en el derecho, nos parece
útil recordar una frase de Charles Darwin: “No es la especie más fuerte la
que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio”.
En tal sentido, y en cuanto a lo jurídico, nos
viene a la memoria una frase del maestro Pedro Frías, eminente publicista
cordobés: La paradoja en el derecho, respecto de mantener su vigencia en el
tiempo, es que debe ser estable, pero no estático. Para usar un término de moda
económico, debe tener un “crawling peg” cualitativo de la suficiente
significación como para mantenerse acorde a los tiempos. Es decir, a poder
brindar respuestas oportunas y suficientes a la necesidad de relaciones justas
en la sociedad donde rige.
Noticia del autor de la nota: Abogado (U.N.C.). Profesor con orientación en Derecho. Doctor en Ciencias Jurídicas (U.C.A.). Especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial. Especialista en Derecho de los Conflictos Armados y Derecho Internacional Humanitario. Docente universitario de grado y postgrado. Autor de una veinte de textos sobre derecho público y procesal. Miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Miembro del Instituto de Historia del Derecho y de las Ideas Políticas Roberto Peña de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Mención Especial premio “Joven Jurista 2001” de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Premio "Diez Jóvenes Sobresalientes del año” de la Bolsa de Comercio de Córdoba (2004). Distinción “Reconocimiento docente”, E.S.G.A, 2005. Reconocimiento al desempeño y dedicación, Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Córdoba, 2013. Reconocimiento a la trayectoria en las letras y como autor de textos jurídicos por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, 2021.