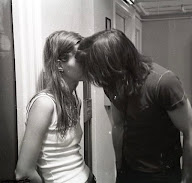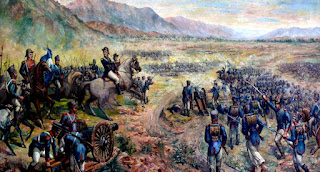Orígenes del derecho laboral argentino
por Luis Carranza Torres
Hubo normas laborales
desde antiguo entre nosotros. Incluso antes de la llegada de los españoles, con
regulaciones de trabajo como la mita o el yanaconazgo en los incas, si bien hablamos
de labores de carácter forzado.
El sistema español de
encomiendas sobre los indígenas nació con una función protectoria y
evangelizadora en el papel que no pocas veces se convirtió en un modo de
explotación en la realidad. No sería la primera ni la última vez que ocurra en
la historia humana, con planes o políticas sociales: buenas intenciones que
aprovechan inescrupulosos en propio beneficio, para desventura de sus
destinatarios que más que lograr una ventaja, obtienen todo lo contrario.
Para finales del siglo
XVI, existían un conjunto de sistemas laborales en la América española, muy
disímiles entre sí. “Mientras en las haciendas laboraban peones, jornaleros
y capataces, en las minas obreros libres ofrecían sus servicios. En las
ciudades, por su parte, se constituyó una mano de obra libre calificada,
compuesta por plateros, carpinteros, carreteros y gremios de artesanos en
general”, nos cuentan en “La américa española colonial”, obra colectiva realizada
por Instituto de Historia y el Departamento de Desarrollo Académico de SECICO
de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Pablo Arnaldo Topet en
su trabajo “Breve Historia del derecho del trabajo en la República Argentina”
expresa: “Toda regulación del trabajo humano –actualmente llamado derecho
del trabajo– y de las formas en que se elaboran las normas, depende de los
contextos, las ideologías y de las particularidades históricas y culturales de
cada país. Por ello, si bien hay aspectos que son comunes a todas las
sociedades –por las formas de producción y de distribución económicas– los
modos, las instituciones y los procedimientos para alcanzar los fines, son
tantos como naciones existen”.
Dicho autor entiende
como primeras normas laborales de nuestra nación independente a una disposición
dictada en la Gobernación de Martín Rodríguez sobre la tarea de los aprendices
de “artes o fabricas”, o las regulaciones del ramo que formaban parte de los
códigos rurales de las distintas provincias. Destaca en particular las
existentes en el código de la provincia de Buenos Aires de 1865, sobre trabajo de
cosecha y esquila, actividades que requerían mano de obra intensiva. Dicho ordenamiento
fue adoptado asimismo por varias provincias. En 1894 el Congreso Nacional sanciona
una ley para los Territorios Nacionales que no contaban con normas laborales.
Por su parte, la
Constitución de 1853, reconoció la libertad de trabajo, dejando a la labor de
la legislación y jurisprudencia la definición de sus contornos, así como su
conexión y la armonización con las de comercio, de industria y de la propiedad
privada.
Medio siglo después de
su sanción, la organización constitucional del país y la labor de la Generación
del 80, había cambiado el rostro del país.
Desde mediados del
siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial la economía y población argentina había
crecido en forma sostenida, a un ritmo que se aceleró a partir de la década de
1880. Conforme los datos obrantes en la página del Museo de la inmigración bajo
el título de “La expansión económica”, el producto bruto per cápita argentina se
duplicó, aun cuando la población se cuadruplicó pasando de dos millones de
habitantes a comienzos de la década de 1870 a más de ocho millones en 1914. Las
tasas de crecimiento anual entre 1880 y 1914 fueron del 3.4% para la población
y de entre 2 y 2.5 para el PBI.
Se trató, al decir de
Díaz Alejandro de "…un crecimiento irregular pero vigoroso, orientado
hacia las exportaciones, de un dinamismo inusual aún en aquellos años en los
que muchas de las regiones periféricas del mundo asistían a procesos en los que
las exportaciones constituían el motor del crecimiento. Ya sea que se compare
el crecimiento experimentado por Argentina con su propia evolución anterior o
posterior, o con lo que estaba sucediendo en el resto del mundo durante el
período 1880-1913, puede calificárselo, sin lugar a dudas, de
extraordinario".
Ese crecimiento
productivo demandaba, para el incipiente sector obrero, una mejora de
condiciones de trabajo. Conforme Melisa Aita Camps y Sofia Ehrenhaus en “Los
primeros pasos para una legislación laboral”, durante la segunda presidencia de
Julio A. Roca, en 1904 el poder ejecutivo encarga por decreto un informe el
estado de los trabajadores en el país. Juan Bialet Massé se ocupó del interior,
en tanto Pablo Storni lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires.
En ese mismo año, el ministro
del Interior, Joaquín V. González, envió al parlamento el proyecto de Ley
Nacional de Trabajo, realizado por entendidos de diversa extracción ideológica,
desde liberales hasta socialistas. Compuesto por 14 títulos y 466 artículos,
regulaba los contratos de trabajo, los accidentes de trabajo, jornada laboral, el
trabajo a domicilio, condiciones de higiene y de seguridad, y las asociaciones
gremiales, entre otros.
Era una normativa de
avanzada que se discutió arduamente en el congreso, sin aprobarse, pero que se
convirtió en referencia para futuras leyes, como la ley N° 4661 sobre descanso
“Hebdomadario” o dominical, o la ley N° 5291 que reglamentó el trabajo femenino
e infantil.
En marzo de 1907, el
presidente cordobés José Figueroa Alcorta creó el Departamento Nacional del
Trabajo y en 1915 se sancionó la ley N° 9688 sobre accidentes de trabajo, la
primera norma de seguridad social en el país. Eran los hitos iniciales de un
nuevo sector jurídico que no dejaría de crecer y consolidarse en ese siglo XX.
Para leer más en el blog: