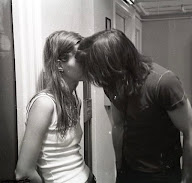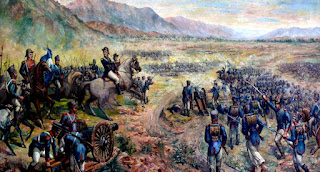Cervantes, jurista de circunstancias
por Luis Carranza Torres
Miguel de Cervantes Saavedra, natural de Alcalá de Henares fue mucho más que un escritor universal. Sus letras han perdurado en el tiempo y traspasado decenas de generaciones en los lugares más remotos del mundo, por ser letras que nacen de la vida, antes que de la técnica. Palabras con sustancia, que no se quedan solo en las formas del lenguaje.
Ente otros, Santiago Muñoz Machado ha expuesto al respecto en su “Cervantes y el lenguaje jurídico”, que puede hallarse en los Anales de 2019 de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. “Don Miguel de Cervantes Saavedra no fue un jurista profesional, obvio es que lo diga, pero sabía tanto de leyes como si lo fuese. La demostración de este manejo solvente del Derecho de su tiempo está desplegada en novelas ejemplares como La Gitanilla, Rinconete y Cortadillo, El licenciado vidriera o El diálogo de los perros, en entremeses como El Juez de los divorcios, El celoso extremeño o La elección de los alcaldes de Daganzo, y desde luego en el Quijote, donde la utilización del léxico y el manejo de referencias al universo jurídico alcanzan la máxima intensidad, como también ocurre, de modo más especializado, en su última obra Los trabajos de Persiles y Sigismunda”.
En tal sentido, dicho autor descarta la tesis de algunos cervantistas que “han pretendido que esta solvencia jurídica le venía de familia porque su abuelo Juan hizo la carrera de Derecho en Salamanca y fue un notable letrado en Córdoba”, ya que murió cuando el futuro autor del Quijote contaba con diez años. “Es más seguro, por tanto. atribuir a sus experiencias vitales y a su conocida devoción por la lectura su desenvoltura con la legislación y la práctica del Derecho de su tiempo”.
Está discutido si la provisión real de 15 de septiembre de 1569 por la que se ordenaba que un oficial procediera “a detener a Miguel de Cervantes”, por una riña con un alarife real, que salió herido de la reyerta. Huido a Sevilla, fue hallado culpable y condenado a diez años de destierro y a sufrir la amputación de una mano. Tal vez por eso, su presencia en Roma, a donde no alcanzaba la jurisdicción de Felipe II, en diciembre de aquel año. Tendría por la época 22 años, y de no ser un homónimo, se trataría de un episodio más digno del personaje de Alatriste de Pérez-Reverte que un buen súbdito del rey.
Sí se sabe que tras regresar en 1580 de su cautiverio de cinco años en Argel, en la Inquisición se lo acusó de connivencia con los musulmanes, pero no hubo mérito para procesarlo. Sí fue encarcelado en la Prisión Real de Sevilla y sometido a proceso por su actuación como oficial recaudador al servicio de la Corona, permaneciendo allí, entre la gama más variopinta de delincuentes, padeciendo el corrupto funcionamiento de la justicia real, hasta ser liberado sin responsabilidades gracias a las explicaciones que dio él mismo en una carta dirigida a Felipe II y que el rey atendió de inmediato.
Como nos dice Muñoz Machado: “No fue letrado Cervantes, como ya he recordado, pero anduvo toda su vida baqueteado por leyes y jueces, y necesitado de mucha pericia y habilidad para sortear los obstáculos que afectaban al oficio de escritor en tiempos severos”. Y de sociedades en crisis, así como de autoridades venales, agregaríamos.
Carlota Méndez Díaz en su tesis de grado “La Justicia y el Derecho en El Quijote” expone que: “La justicia es un pilar fundamental en esta obra en la que su protagonista, don Quijote, busca cumplir con los ideales de un buen caballero e imponer la llamada justicia “caballeresca”, concebida como un ideal. Ligada a la justicia va su aplicación, y la crítica que Cervantes hace a los sistemas de la época. Además, la defensa de otros valores es constante en la novela; en concreto, la libertad, de la que tantas veces fue privado en vida Cervantes, se muestra especialmente valorada en El Quijote”.
Sobre el mismo texto, José Canalejas en “Don Quijote y el Derecho” expresa que: “está recopilado en el Quijote por Cervantes, así el pensamiento jurídico de las masas populares, como las grandes enseñanzas de los ilustres pensadores que iluminan la ciencia del derecho en los siglos XVI y XVII”.
Muñoz Machado ha detectado en uso en su obra de no pocas expresiones forenses que denotan un manejo del lenguaje foral. Por caso en el Quijote “generales de la ley” (Q. I,25), o aun fórmulas notariales de la época, como “libre y sin cautelas” (Q. II,29), que técnicamente significa que un bien no está hipotecado o limitado respecto de su contenido. Usa asimismo “muerte civil” para indicar la pérdida o restricción de la capacidad (Q. II,22), “Caloña” y “acaloñar” como responsabilidad económica por daños (Q. II,43) y “Mejora de tercio y quinto” en materia sucesoria (Q. I,21 y II,40).
Joaquín Trujillo Silva en “Locuras y corduras de la justicia en Don Quijote” halla asimismo en la novela “una noción comparativa del debido proceso, en el cual don Quijote demuestra tener conocimiento de este principio. Dice el trujamán, tras contar que el rey Marsilio de Sansueña había hecho latigar y llevar por la calle al moro que osó besar a la sin par Melisendra: «—Y veis aquí donde salen a ejecutar la sentencia, aun bien apenas no habiendo sido puesta en ejecución la culpa; porque entre moros no hay “traslado a la parte”, ni “a prueba y estése”, como entre nosotros» (Cervantes, II, 29)”.
Andrés Botero Bernal ha sido otro de los que ha escrito al respecto, en su caso con “El Quijote y el Derecho: Las relaciones entre la disciplina jurídica y la obra literaria”, en Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid.
Emilia Jocelyn-Holt en “La justicia de Cervantes: jueces y juicios en Don Quijote de la Mancha”, publicado en la Revista Oficial del Poder Judicial de Perú (Vol. 13, n.º 16, julio-diciembre, 2021), se pregunta si Cervantes condena a la justicia, entendiendo que la absuelve, apelando a la parte en que Sancho y don Quijote se encuentran con el bandolero Roque Guinart y su banda. Hombres fuera de la ley, a quienes, sin embargo, muchos acuden a pedirles que hagan justicia (Cervantes, II, 60). Para la autora “En este episodio vemos cómo, aun en el caso de que no haya ley, o que esta falle, siempre hay justicia. Es un ideal inherente al ser humano. Pero se trata de algo que debe ser respetado, que depende de todos nosotros. Si no respetamos la justicia, esta se vuelve un juego, una ínsula falsa y un Quijote que se enfrenta a los molinos de viento”. Coincidimos plenamente.
Para leer más en el blog: